
La Reserva Natural Privada Altos de Cantillana fue el escenario del taller de cierre y difusión del proyecto “Consideraciones genéticas y silvícolas para la restauración de bosques hidrófilos de quebrada en la Región Metropolitana” (CONAF 045/2020), una investigación de cuatro años desarrollada por CESAF con financiamiento del Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF.
La iniciativa, liderada por el Dr. Carlos Magni, junto a los coinvestigadores Eduardo Martínez, Iván Grez, Sergio Espinoza (Universidad Católica del Maule), Fernanda Romero (Reserva Altos de Cantillana) e Iván Quiroz (Instituto Forestal), tuvo como objetivo generar conocimientos aplicados para fortalecer la conservación y restauración de uno de los ecosistemas más amenazados de la zona central: el bosque hidrófilo de quebrada.

Durante la jornada, que reunió a científicos, profesionales y representantes de la reserva, se compartieron los principales hallazgos del estudio, destacando la importancia de la variabilidad genética y fisiológica en especies nativas emblemáticas como el belloto del norte, el peumo, la patagua y el lingue.
Uno de los resultados más relevantes fue la alta variabilidad genética observada en estas especies, lo que tiene una relación directa con su resiliencia ante el estrés hídrico, una condición cada vez más común en el contexto del cambio climático. En el caso del belloto del norte, se analizaron diferentes procedencias y se identificaron diferencias significativas en su eficiencia en el uso del agua, lo que permite seleccionar poblaciones más aptas para enfrentar escenarios de sequía como el que afecta desde una década a la zona central del país.

El estudio también evaluó la capacidad de regeneración natural y producción de semillas como insumo para proyectos de restauración, subrayando la importancia de contar con fuentes semilleras locales y bien adaptadas. Además, se presentó una propuesta de áreas prioritarias para la conservación y restauración del bosque hidrófilo en la Región Metropolitana, considerando proyecciones de cambio climático.
En cuanto a las técnicas de restauración activa, el equipo de investigación experimentó con el uso de protectores solares para plántulas, distintos niveles de cobertura de dosel y estrategias de manejo del suelo, con resultados prometedores para aumentar la supervivencia de las especies plantadas.
El taller incluyó la actividad práctica “Del vivero al bosque: aprendiendo restauración en terreno”, en la que los asistentes visitaron los ensayos instalados en la reserva y reflexionaron sobre los desafíos de llevar la restauración desde la teoría a la práctica, destacando la necesidad de involucrar a las comunidades locales.
Como concluyó el equipo de investigación, restaurar un bosque no es solo plantar árboles, sino también proteger la diversidad genética, fomentar procesos naturales, adaptar estrategias al cambio climático y fortalecer la gobernanza local.
Los resultados del proyecto buscan futuras iniciativas de restauración ecológica en el centro de Chile, donde los bosques hidrófilos cumplen un rol esencial en la conservación de la biodiversidad, la regulación hídrica y la lucha contra la desertificación.

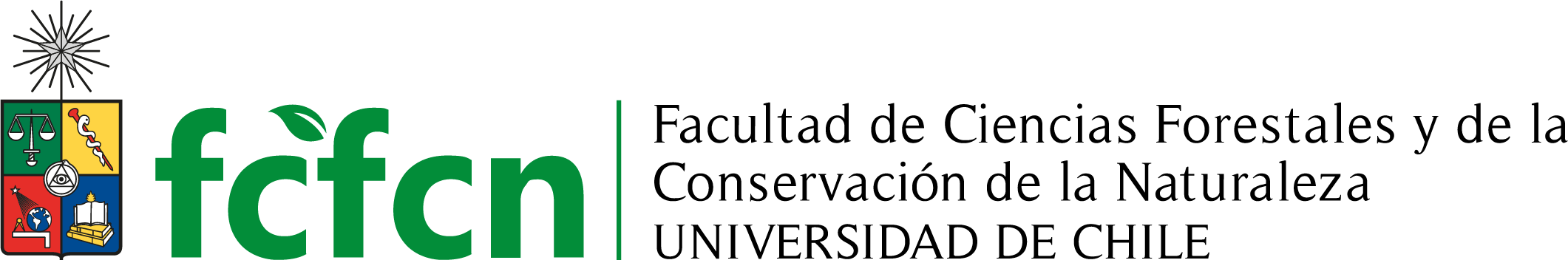
.jpg.jpg)
.jpg.jpg)

